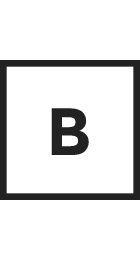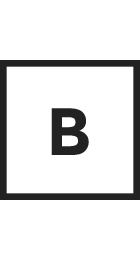Foto tomada por Mariate Arnal.
El Pescau es un delicioso restaurante de San Miguel de Allende. Ahí pasé el domingo pasado, tomando solo, unos tequilas y unos mezcales durante dos horas (o tres, no recuerdo bien). Decidí llevar a esa hermosa ciudad a mi productor español –que estaba de visita en México, con su encantadora esposa–, a pasar un fin de semana. Quería aprovechar para contarle la idea de mi próximo proyecto: una historia de ciencia–ficción de viaje en el tiempo.
Mientras bebía con mi soledad, la música de Feist, el olor a tamarindo y la cantidad etílica en mi magro cuerpo me llevaron a tener una epifanía sobre el significado del talento que me recetó un golpe de humildad. Justo cuando aterrizaba bien ese momento, la pareja de al lado, unos sexagenarios europeos, me pidió si podía prestarle mi celular. Los noté algo agitados con una necesidad real de llamar. Mi problema es que yo le había prestado mi celular mexicano a mi productor, que estaba haciendo de turista con su esposa, para que estuviera comunicado, y él a su vez, me había dejado el suyo (con plan de España) para no cargar con los dos. ¿Qué hacer? “Venga”, pensé, “no todos los días se puede hacer una buena acción”. Así que prendí el celular de mi productor, esperé que el roaming se activará, y se lo presté.
Antes de regresar a mi momento de catarsis, he de explicar que siento que hoy en día, nos enfrentamos a una falta de originalidad y novedad en todas las artes. Lamento que se mira al pasado en busca de inspiración y, en vez de inspirarse en ello y mejorar, se hacen simples copias calca de algo que funcionó –o no–, sin siquiera actualizarlo. Y, al final, somos el espectador, el lector y el melómano quienes salimos perdiendo. A pesar que gracias al Internet la información está a la mano, seguimos estancados. ¿Será que nos estamos volviendo flojos y conformistas y que pensamos que todo nos es debido? Yo pienso que sí. El fast–buck se vuelve norma. Los remakes de películas y de telenovelas que se gestan en los corporativos de entretenimiento, y los reencuentros triunfales de las bandas de música ícono de décadas pasadas funcionan porque no existen alternativas interesantes o novedosas en un mercado acostumbrado a consumir recuerdo.
La constancia, elemento fundamental, se volvió innecesaria para desarrollar el talento. ¿Por qué? Por una simple razón: falta de ideología, esa pequeña palabra con tanto significado que acompañó fielmente los sesenta, setenta y ochenta. Décadas de inicios de eras, de movimientos, de corrientes, de opiniones, de doctrinas; reflejadas en todos los niveles socio–culturales, sobretodo en las artes, tanto plásticas como no–plásticas. Varios de nosotros hemos vivido en carne propia lo que esta palabra nos han traído: derrumbes de muros en Berlín, caídas de dictaduras en Sudamérica, alternativas musicales en Inglaterra, aperturas económicas en China. Sólo que ahora nos toca a nosotros sacudirnos esa apatía y esa inercia que nos impide ser constantes, y nos toca a nosotros aportar los cambios y traer novedad. Es imperativo dejar de voltear al pasado para volver a traer ese pasado al presente. Es necesario buscar y encontrar una bandera y seguirla hasta donde nos lleve. Es urgente. El pasado algún día se acabará y corremos el peligro de quedarnos con un presente sin forma o contenido.
Ahora bien, los cineastas, en particular los directores de cine, nos enfrentamos a una cierta visión equivocada de nuestra profesión. Esta visión está llena de mitos, caricaturas y clichés de seres inalcanzables. La realidad es mucho más simple: hacer cine es justamente eso, hacer cine. En el momento que escribes en un guión “cinco elefantes caminan en un desierto”, sabes que eso se traduce en un cúmulo de personas especializadas en buscar elefantes, entrenadores certificados, locaciones desérticas de fácil acceso, convoyes de camiones llenos de luces, vestuario y señalizaciones.
Muchas veces me da pena admitir que por eso me encanta hacer cine, por esa dedicación de transformar unas palabras en realidad –por más rebuscadas que sean (aunque nunca se trata de escribir fantasías que sólo encarecerían el presupuesto). Por eso hago cine: para aportar mi visión. Por eso entrego mi yo y mi súper–yo, para ser escrutado, criticado, examinado y, finalmente, juzgado. Y no pienso detenerme. Lo hago sin complejos ni culpas. Lo hago con pasión, y –concluí gracias a mi epifanía–, que si haces tu trabajo con arrebato, TODO estará bien porque lo haces con honestidad. Es tu yo honesto, auténtico, real, tangible. Tu yo honesto que se presenta desnudo pero sin pena. Tu yo honesto… y congruente.
Bastante satisfecho –y lo suficientemente borracho–, pedí la cuenta y el mesero me contó que los amables sexagenarios querían pagarla en agradecimiento de mi acción. Me negué, les agradecí y les regalé una botella de mezcal. Después de esto, ¿quién puede decir que la vida no es perfecta? Aunque todavía me toca decirle a mi productor que habrá una llamada a quién sabe quién y a quién sabe dónde en su cuenta de celular.